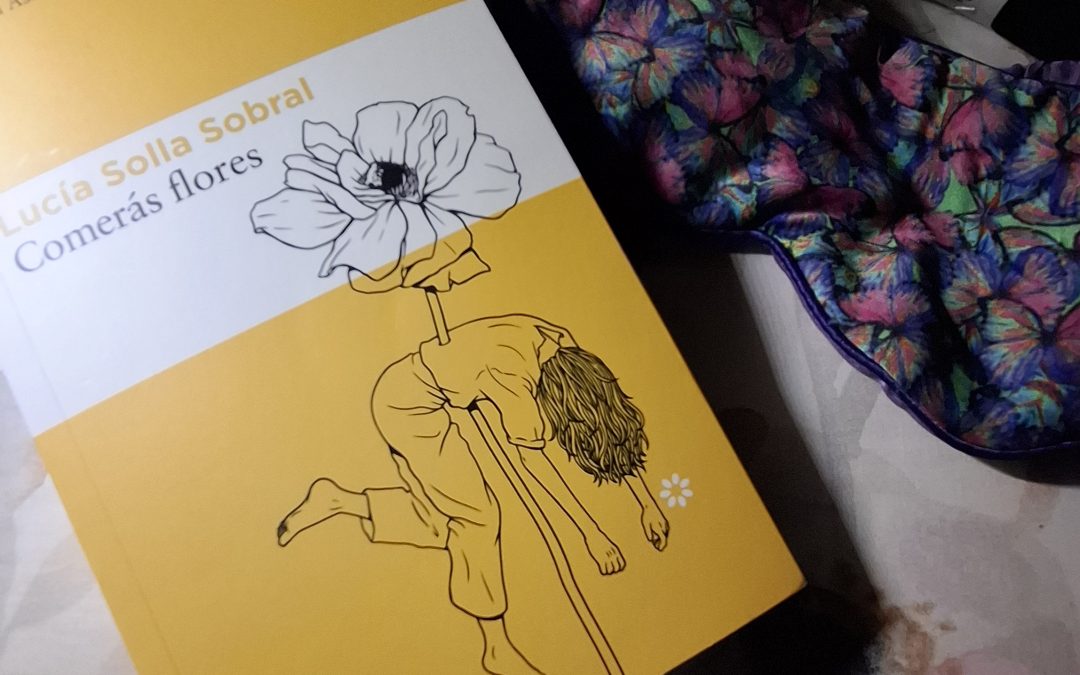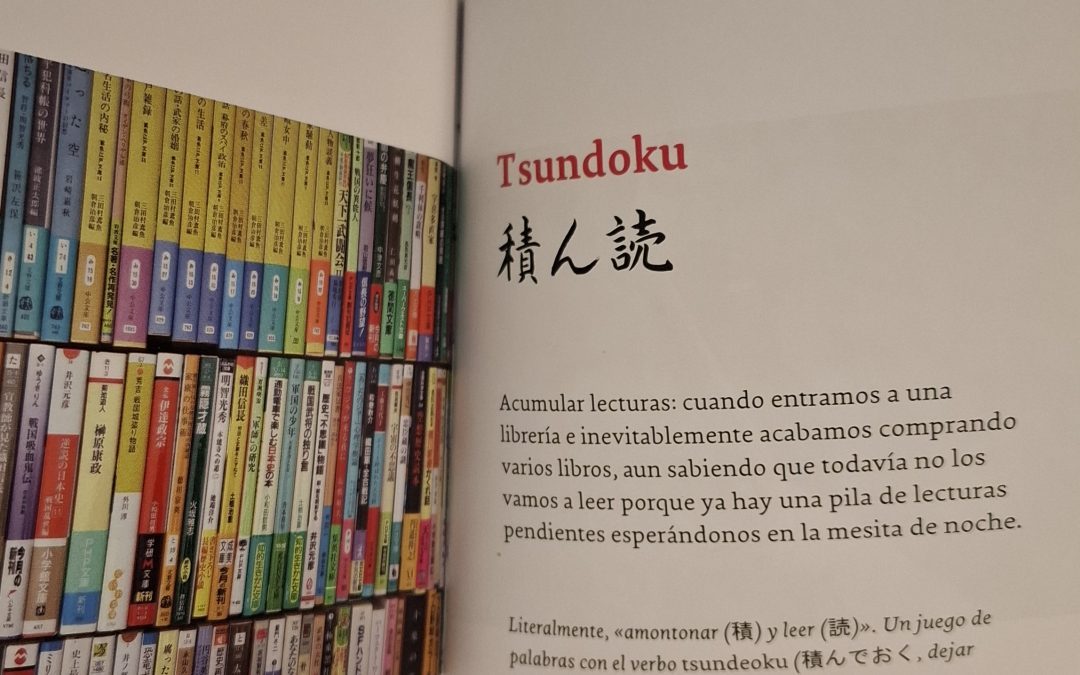Cuando ella cerró la puerta, bajó las escaleras rápidamente. Estaban esperándola en casa. La cena sin hacer; los niños sin bañar; la ropa sin planchar… No quería ni imaginarse la situación cuando llegara… Prefería no hacerlo. No oír los gritos, las voces, los insultos, los golpes… No pensar, no pensar… Llevaba tiempo no pensando. Sobre todo, desde que esas campañas de publicidad habían hecho su aparición en televisión. Antes sólo lo daban por la radio. Pero ella no quería oírlo. Si lo oía mucho, se le complicaba algo allí dentro que le dejaba sin aliento. Angustia, sí. Eso había dicho el médico que era. Le entraba angustia y casi no podía ni respirar.
No quería decírselo a sí misma, pero eso que el médico le había dicho que era angustia, seguro, segurísimo que, si lo pensaba, era miedo. Pero no podía poner nombre a ese sentimiento porque tenía miedo de tener miedo.
Volvió a acordarse de su madre, a la que había dejado sorda, ciega y sola en su cuchitril unos minutos antes, y pensó, sólo pensó que no se había vuelto a mirarla. Pensó que le había dado un beso precipitadamente, y pensó con un punto de amargura que puede que fuera la última vez que le hubiera dado un beso en vida. Allí la dejaba, tan indefensa, tan poquita cosa. Sólo podía ir un día a la semana. Después, un beso al aire .
A veces pensaba que un día llegaría a su casa, y que el olor al abrir la puerta sería potente y que entraría y se encontraría a su madre muerta de varios días. ¡Qué final más triste! Le hubiera gustado pasar más tiempo con su madre. Traérsela a casa los fines de semana. Pero ni su trabajo ni el bestia de su marido se lo permitían. ¡Qué bestia era! Y ahora las pobres criaturitas estarían llorando, y su madre… Y si se moría esa noche… Nunca se lo perdonaría…
Entró en su casa dispuesta a todo… Pero sólo encontró un poco de paz. Su marido aún no había llegado y los tres pequeños tenían ya el pijama puesto. La mayor, con sus adultos once años había apañado a todos, que tomaban un vaso de leche con pan. Quiso llorar de agradecimiento y ni lágrimas le salieron. Acostó a los pequeños y se dispuso al follón que le esperaba cuando llegara el marido. Acarició a su hija la frente y le dio un tierno abrazo cuando se acurrucaba junto a sus hermanos. No llores mamá, musitó la pequeña. La angustia, otra vez la angustia en el pecho… O el miedo. Agotada se dispuso a los gritos, a los insultos, a los golpes, a la violación de cada noche. Sonaron golpes en la puerta.
Llamaba la policía. Se identificaron. Su marido había tenido una pelea en el bar. Había muerto. Le habían dado cuatro cuchilladas. Tenía que identificarle. Lo sentían. Querían tranquilizarla. Vístase, le dijeron. Está temblando. Avisamos a alguien, dijeron. No llore, le dijeron.
La policía no sabía por qué lloraba. La policía no sabía que, a veces, sólo a veces, esas noticias que para otros son dolorosas y crueles, pueden ser felices y dichosas. No podían imaginarse, que ella, Carmen Gutiérrez Pascual, en ese momento no lloraba de pena, sino de alegría. No temblaba de dolor, sino de ilusión. La policía, la gente, el mundo… Nadie, nadie podía ser consciente de la emoción que le embargaba. Nadie era consciente en ese momento del valor de su soledad.
Relato extraído de <<Mujeres solas>>