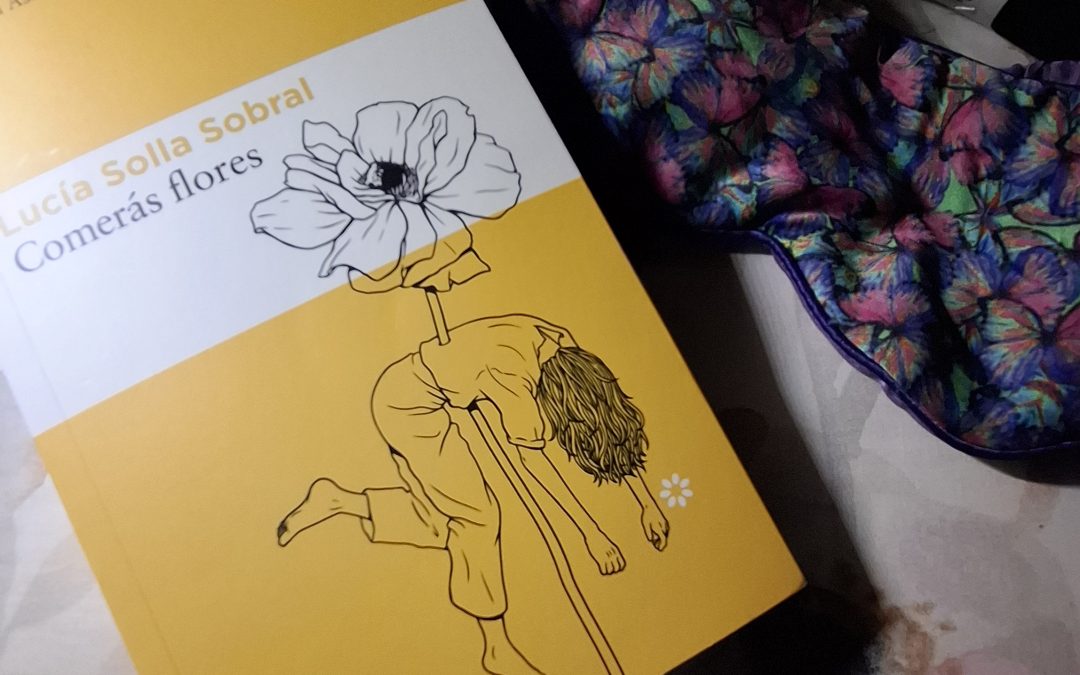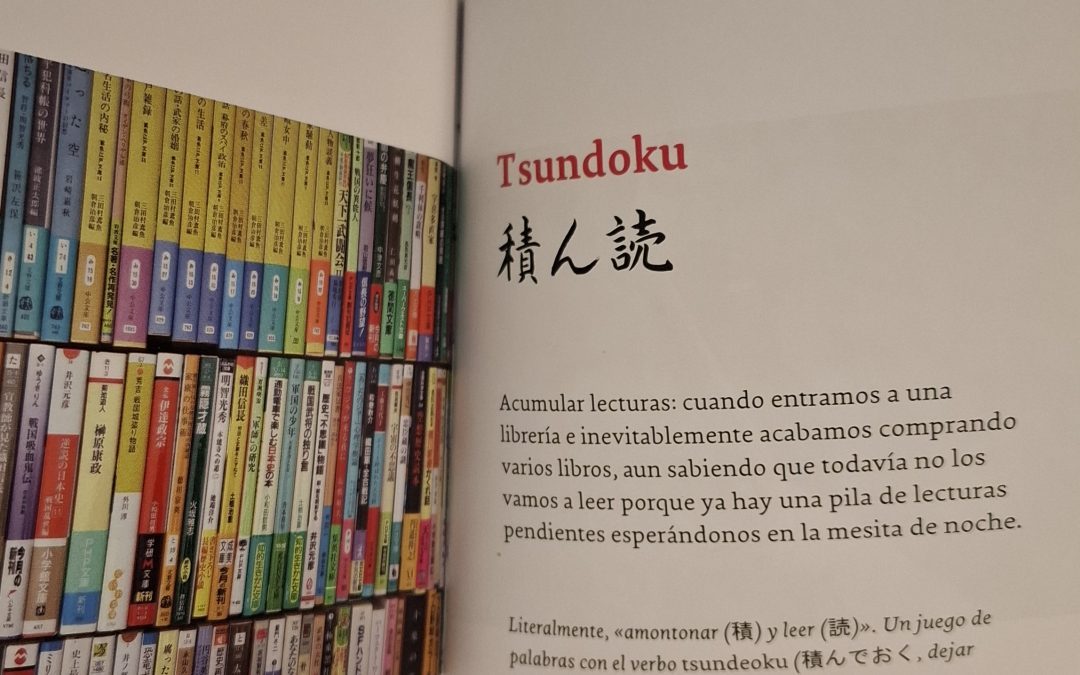Había dormido mal esta noche. Como todas las noches en los últimos meses. Inquieto, había dado vueltas a un lado y otro de la cama. El hueco vacío a mi izquierda contaba sin palabras su ausencia.
Al final acabé levantándome al alba, con los primeros rayos del sol de invierno. Estaba triste. No conseguía quitarme esa tristeza que se me había quedado pegada al cuerpo como una segunda piel. Pero decidí que tenía que hacerlo. Era 24 de diciembre. Ella hubiera querido que lo hubiera hecho.
Estoy seguro.
Cogí la escalera, fui al altillo y saqué las cajas de la Navidad. Me parecía que aún conservaban su olor del año pasado, cuando, ya enferma, decoró todo como si los chicos fueran pequeños… Su olor seguía ahí. Y su ilusión también. Me dispuse, con los ojos enrojecidos, a colocar el árbol. De fondo, Frank Sinatra me acompañaba, nos acompañaba. Coloqué rama a rama. Puse los lazos, las bolas y el espumillón. Y no quise encender las luces. Me dije a mí mismo que ese no era el momento.
Cuando ellos llegaran a la noche todo se iluminaría y ella volvería a estar con nosotros, en nuestros corazones.