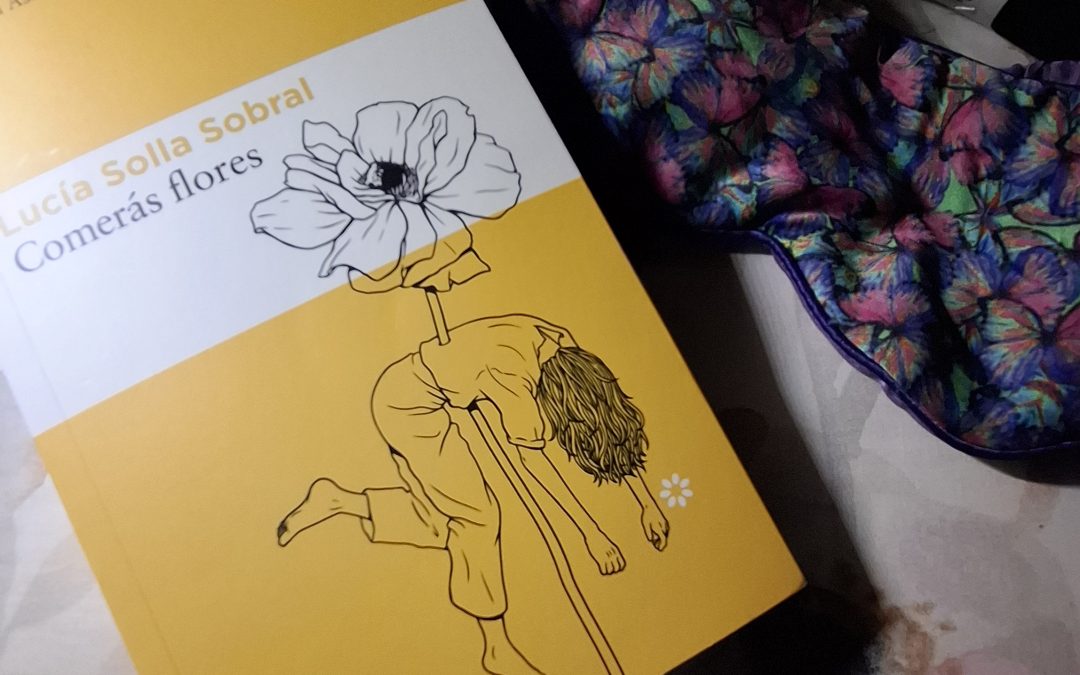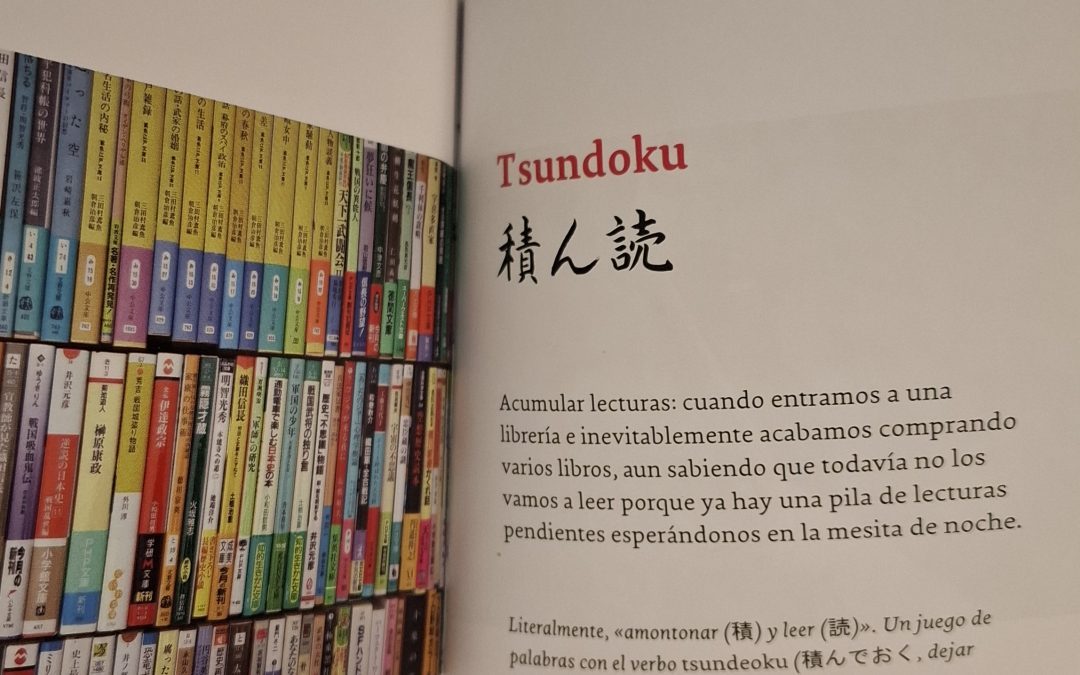El otro día entre en un café situado en la plaza principal de una pequeña ciudad de provincias. De esos que se han renovado para parecer modernos, pero que conservan en algunos asientos el viejo sabor de antaño: algún terciopelo, cortinas con visillos y madera en los rincones. El suelo, las mesas y la decoración ya eran modernas, pero todavía olía a café de provincias.
En una mesa, a una hora que ya pasaba del aperitivo, se encontraban tres señoras con el final de sus tres copas de vino: dos blancos y un tinto. Peinadas de peluquería, con pelos de colores, sin rastro de blanco en sus cabellos, adornadas con bonitos vestidos de flores y marcadas por arrugas de vida que contaban más de ochenta primaveras cada una.
Debatían animadamente, no sé si criticando o defendiendo algo (lástima; estaba un poco lejos para oírlas), sonriendo a veces y casi gruñendo otras. Con vehemencia, con fuerza, con autoridad. ¿Solteras, viudas, divorciadas? ¡Qué más da! Estaban vivas, un día de diario en su café de diario disfrutando de su vino diario.
Pensé por un momento en la serie de televisión estrenada en 1985, “Las chicas de oro”, y no pude menos que sonreír y aplaudir en mi fuero interno. Seguro que si voy y las aplaudo, me hubieran tomado por loca, pero me gustó más ver lo bien que reaccionaron cuando la dueña del local les invitó a dejar la mesa (“Os doy otra en la terraza”) porque tenían que servir comidas. Se levantaron con la amabilidad pintada en los labios y despidiéndose de la dueña sonriendo.
Sinceramente, yo, de mayor, quiero ser como ellas.