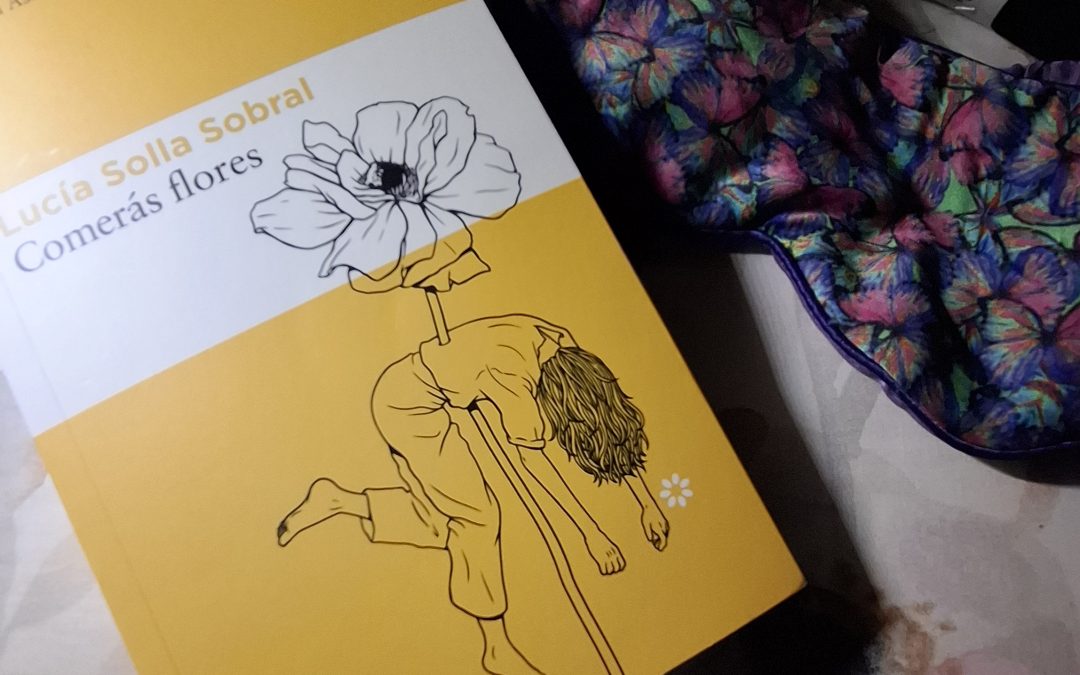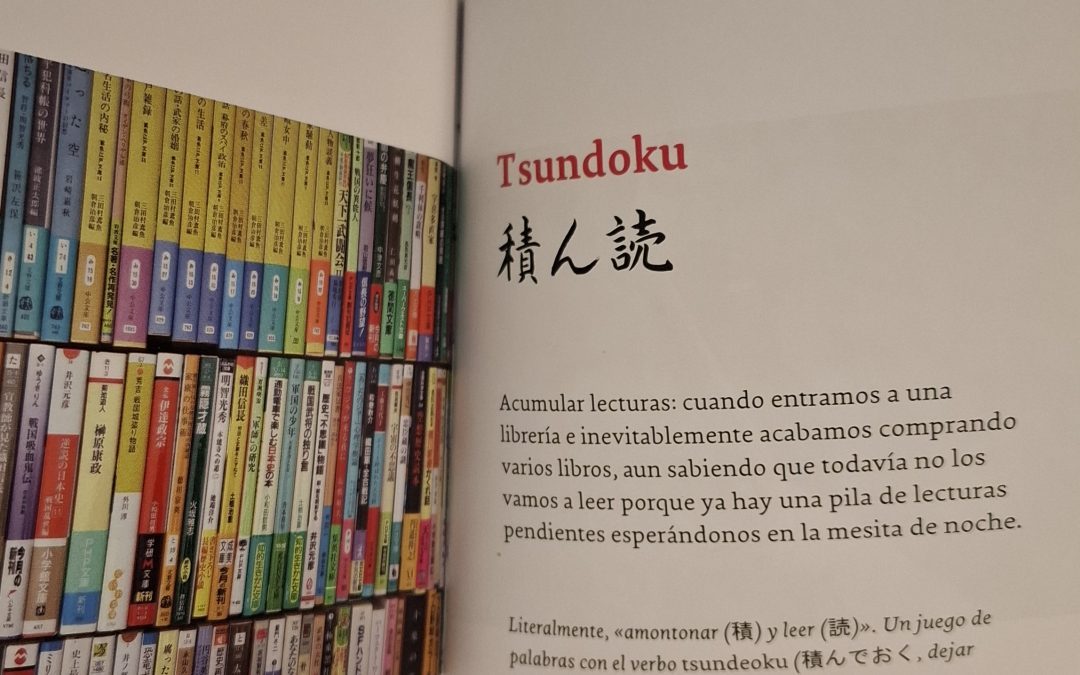Estaba justo enfrente. En el otro andén. Sonreía y me decía adiós con la mano. Vestido de blanco y con sombrero canotier. Cada día, al coger el metro, me arrodillaba en el asiento unos instantes al pasar rápido por la estación cerrada, por la estación fantasma.
Todos los días sonreía y saludaba. Sólo a mí. Mi hermano no le veía. Tampoco los otros pasajeros. Sólo me sonreía y me saludaba a mí.
Cambiamos al instituto, después a la universidad, al trabajo en otra ciudad, a otro país.
Hoy he vuelto a Madrid. He cogido el metro. Y el vagón ha pasado a la misma velocidad por mi estación. Allí estaba él. Me ha sonreído y me ha dicho adiós con la mano.
Sigo siendo yo.