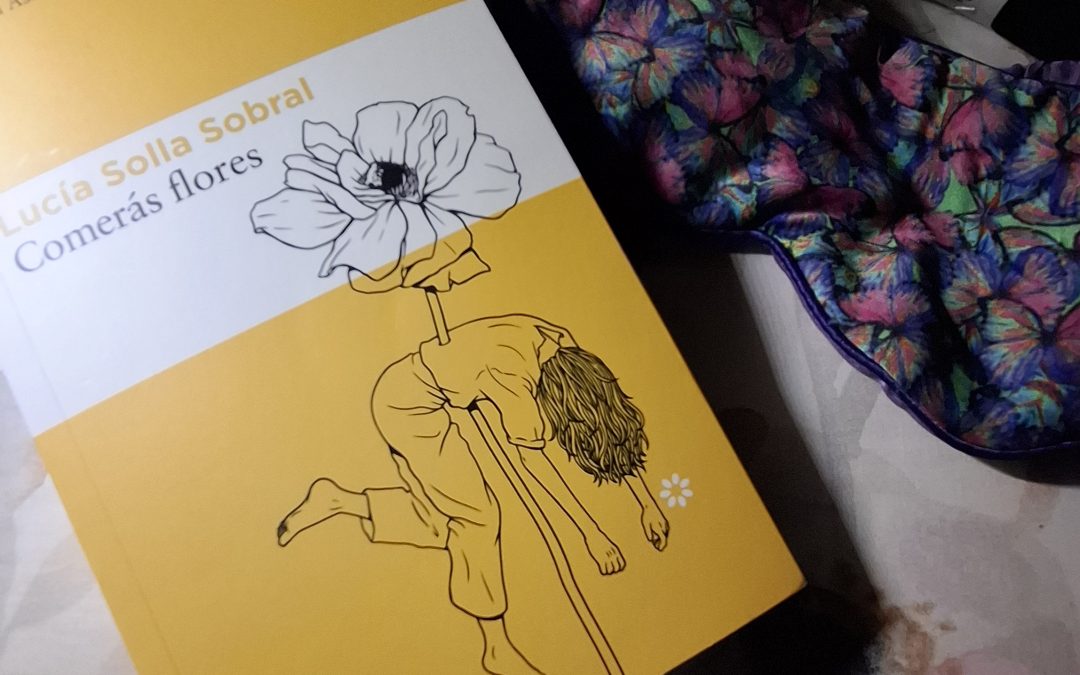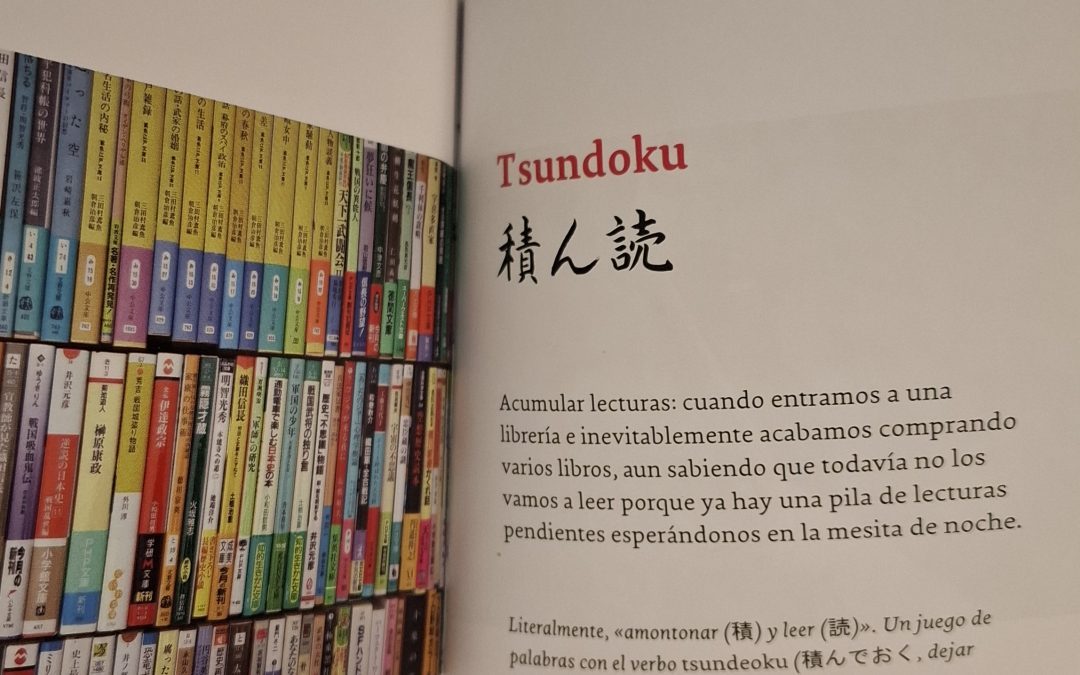En las tiendas, en las calles, en todas partes la Navidad se ha instalado ya hace días, semanas incluso.
En el ámbito personal las fiestas navideñas se inauguran cuando se ponen los adornos en casa: el Belén, el árbol, las guirnaldas (el otro día me enteré en la radio de que el espumillón ya no está de moda). Se ponen ahora cintas de colores o lazos, o tiras de tela con purpurina. Espumillón no.
Cuando en casa hay niños la Navidad siempre llega antes por su impaciencia y sus ganas de adornar y decorar cada rincón existente. Si les dejas, los adornos llegan hasta la cocina y el cuarto de baño.
En la mayoría de hogares se sacan todas las cajas en el puente/acueducto de la Constitución/Inmaculada. Una manera de entretener a los pequeños si no se viaja y hace mal tiempo.
Pero, ¿y si no hay niños? Entre los fervientes defensores de la Navidad (yo cuando era más joven) y los furiosos detractores (muchas personas a mi alrededor) me sitúo en un lugar intermedio tirando más a espumillón, guirnaldas, corona en la puerta y hasta hace bien poco haciendo felicitaciones de Navidad y Año Nuevo a mano.
Bueno, tal vez estoy entre los defensores. No se trata de crear una felicidad impostada, pero sí se trata de vivir un poco la alegría de cada día. De los trescientos sesenta y cinco. Y entre ellos está diciembre y comienzos de enero. No estaría mal recordar momentos felices del pasado si uno no encuentra esa chispa en el presente.
Hay años como este que termina que no son alegres. Las pérdidas familiares duelen mucho, y a ratos te sorprendes llorando al recordar una fotografía, un momento, una postal, un pañuelo…
Me emocionaba en el Paseo de la Castellana de Madrid pensando en las luces de Navidad, en todos los atascos que nos alcanzaban pero lo que ella disfrutaba viendo sus calles iluminadas, como si fuera una niña pequeña.
Ahora las verá desde su estrella. Seguro que desde allí Madrid luce más bonito que desde un coche.
Pero yo no las veré con ella.
¡Que empiece la Navidad!