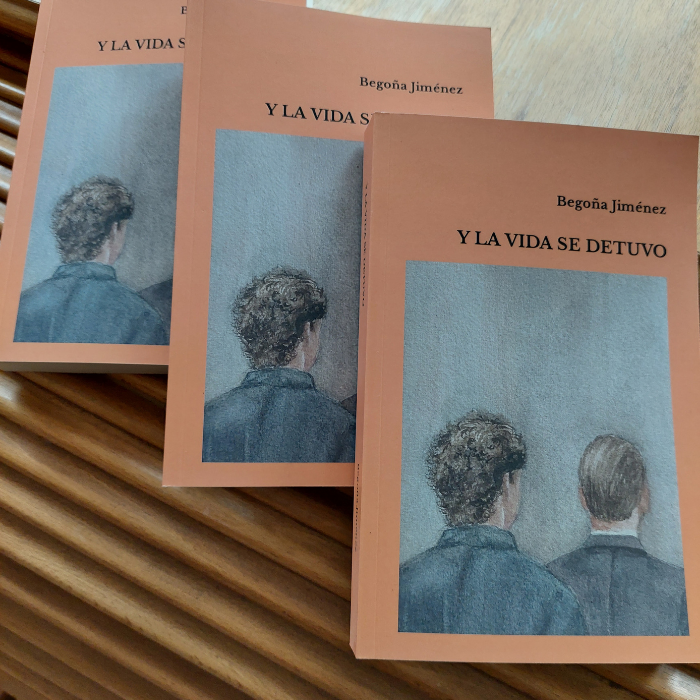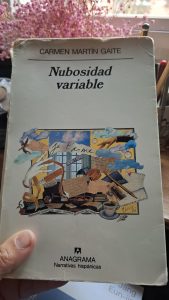Acababa de aterrizar en el aeropuerto de Madrid. Llevaba dos años sin estar en España. El taxista me condujo por la Castellana a mi apartamento en el centro. Me pareció una ciudad distinta. Bajé la ventanilla para aspirar su aroma: tráfico y nostalgia a partes iguales a esa hora de la tarde. Todavía no había anochecido. Las lágrimas caían de mis ojos. Pagué la carrera y subí con ganas de ver el atardecer desde la terraza de mi ático.
Plantas muertas, polvo y suciedad. Abrí la ventana y pensé: ¿Y si le llamo? Mi huida no había servido para nada.